Hace más de dos mil setecientos años, alguien se detuvo en la margen derecha del río Tormes, miró a lo alto del cerro de san Vicente y pensó que aquel era el lugar perfecto para vivir.
Así nació Salamanca.
En aquella Edad del Hierro no se llamarían de esta forma ni la ciudad ni el cerro ni el río. Desconocemos el nombre que darían aquellas gentes a su hogar. La humanidad era demasiado joven para escribir.
Pero los arqueólogos, que saben leer en los legados que dejan los pueblos sin alfabeto, cuentan que el cerro de san Vicente acogió a unos doscientos cincuenta vecinos.
Lo escarpado del lugar les daba una protección que completaron levantando una muralla en la zona accesible. Defendidos así de la hostilidad del mundo, se extendieron a lo largo de dos hectáreas y media.

Allí permanecieron cientos de años. Bajo el mismo cielo que nosotros, contemplando nubes parecidas a las que contemplamos nosotros y templados por nuestro mismo sol. Araban la tierra, cuidaban animales, guerreaban contra enemigos y problemas. Sus casas eran de adobe. En la pared opuesta a la entrada, había un banco corrido donde se sentarían juntos al recibir una mala noticia o para charlar, llorar, reír, pensar… Y por amenazador que fuera el mundo —siempre lo es— gustaban de relacionarse con gente de paz, que viniera por el camino que tiempo después se llamó Vía de la Plata. Así conseguían objetos bonitos de lugares remotos que a lo mejor les hacían soñar: abalorios, alguna figura de una diosa egipcia…
Aquellas gentes tan “primitivas” modelaban vajillas diminutas para que jugaran sus niños. Y cuando su vivienda se venía abajo o necesitaba una reforma, construían la nueva justo encima de la heredada, sobre los cimientos del pasado, siglo tras siglo, respetando y guardando la memoria de sus ancestros.
Un día, los habitantes de una de las viviendas decidieron sustituir el viejo recubrimiento de las paredes, que era blanco con decoraciones en negro, por uno nuevo en tono rojizo. La sorpresa es que a la entrada de la vivienda los arqueólogos han encontrado un hoyo, delimitado con piedras, donde metieron tierra rojiza y algunos pedazos del viejo recubrimiento blanco y negro que iba a desaparecer bajo el nuevo…
Dicen los arqueólogos que aquel primer poblado en lo alto del cerro debió de quedarse pequeño, para una población cada vez más creciente, y allá por el siglo IV a. c. se mudaron al Teso de las Catedrales.
Aquellas gentes recogerían sus pertenencias, se llevarían todo lo que les podía servir, y en lo alto del cerro se quedaron sus casas, sus cerámicas rotas y sus abalorios perdidos.

La ciudad empezó a crecer lejos del cerro; solo en las afueras, azotado por los vientos. Y el viento se llevó las casas de lo alto del cerro.
Los vientos se llevaron después a los cartagineses, el viento se llevó luego a los romanos, y en la época en la que el aire soplaba aún a favor de los visigodos, un monje se detuvo en la margen derecha del río Tormes, miró a lo alto del cerro y pensó que aquel era el lugar perfecto para vivir.
Levantaron un convento allí arriba, sobre los cimientos del pasado, sobre los restos que el abandono y el tiempo hubieran dejado de aquellas casas de bancos corridos.
Pero el azote de los vientos y de los árabes arrasaron aquel convento. Fue reconstruido en el siglo XI. Hubo que reformarlo en el siglo XVI, para convertirlo en colegio mayor de jóvenes monjes que venían a estudiar.
El resultado de tanta reconstrucción y reforma fue una de las más bellas edificaciones de Salamanca. La hermosura de su claustro recorría de boca en boca la ciudad. Aunque era una hermosura particular porque una mitad era más bonita, de más valor, que la otra.
El hermoso medio claustro se unió en el sentir de las gentes al puente de piedra —que sólo medio es romano— y a la Plaza Mayor —cuyas obras se detuvieron a la mitad durante muchos años, por litigios del ayuntamiento con los vecinos—, y pronto se hizo popular el dicho: “Salamanca, media plaza, medio puente, medio claustro de san Vicente”. En lo alto del cerro, la mitad hermosa del claustro se había vuelto símbolo de lo que se sueña magnífico y se hace realidad sólo a medias.
En la guerra de la Independencia, los franceses, que vieron en lo alto del cerro las mismas virtudes defensivas que los dueños de las primitivas casas de bancos corridos, se hicieron fuertes en el convento de san Vicente. Y entre cañonazos y pólvora el precioso monasterio con su claustro hermoso a medias terminó saltando por los aires en 1812.
Había tenido el convento una biblioteca y archivo valiosísimos que habían desaparecido pasto de las llamas. Documentación muy antigua sobre la historia del monasterio y de la ciudad quedó reducida a cenizas. Una pérdida para Salamanca que El Adelanto, mucho tiempo después, no dudaba en equiparar a la que sufrió el mundo entero con el incendio de la Biblioteca de Alejandría.

Atardecer en el cerro de san Vicente
Los monjes intentaron reconstruir el monasterio, pero con muchas dificultades, porque eran tiempos de escasez y convulsión. Tanta, que estalló la primera guerra carlista. De nuevo las miradas militares se volvieron hacia el maltrecho convento. Esta vez se utilizó como almacén de pólvora.
Dos guerras pesan tanto que el monasterio no pudo soportarlo más.
Lo que quedó de él fue tasado en noventa y tres mil novecientos reales. Lo adquirió la empresa de la plaza de toros del Campo de San Francisco, para utilizar las piedras en la construcción del nuevo coso…
El cerro volvió a quedarse sólo, sembrado de ruinas, azotado por los vientos y el paso del tiempo.
Al mirar al cerro de san Vicente aún podía verse al fantasma del convento. Habían quedado algunas ruinas, arcos:
[…] descarnados y suspendidos a considerable altura como si un poder mágico los sostuviera. Ramón Barco.
Así descritas, se comprende bien que la prensa afirme que eran ruinas muy visitadas. Hasta 1853. Ese año la Comisión de Monumentos se interesó por aquellos restos del convento que la magia sostenía de pie. Numeró las piedras, las arrancó del cerro, las trasladó al colegio de san Bartolomé y nunca más se supo de ellas…
Un siglo después, en 1950, El Adelanto denunciaba que las piedras numeradas “han desaparecido del colegio de san Bartolomé”, y añadía con frustración:
[…] lo que no hizo el fuego de los cañones, que fue muchísimo, lo completó la incomprensión de los hombres.
Los restos de aquellas ruinas que en 1853 lograron escapar al celo “protector” de la Comisión de Monumentos, sirvieron de cuna al barrio de los Caídos. A comienzos del siglo XX, las gentes empezaron a construir con ellos, en ellos, casas modestísimas.
Soplaron malos vientos sobre el cerro de san Vicente, sobre el nuevo barrio a sus faldas. Cayó sobre ellos la densa niebla del olvido. Quedaron envueltos en miseria y abandono.
Hasta que alguien de la Universidad Pontificia se detuvo en la margen derecha del río Tormes, miró a lo alto del cerro y pensó que aquel era el lugar perfecto para que vivieran los estudiantes seminaristas.
En 1939, la Universidad Pontificia empezó la construcción de otro colegio mayor. Sobre los cimientos del pasado, sobre lo poco que quedaba ya del monasterio de san Vicente.
El proyecto era grandioso. El nuevo edificio surgía con vocación de apropiarse no sólo del espacio sino también de la admiración que generó durante siglos el viejo convento desaparecido, de cuya belleza seguían llegando ecos al presente.
Guzmán Gombau fotografió la ambiciosa maqueta.

Se construyeron dos pabellones del total planificado. Se inauguraron en 1950. Correspondían a la octava parte del proyecto.
Con motivo de la nueva construcción, el ayuntamiento prometió mejorar la urbanización y las condiciones del barrio de los Caídos. Prometió además una gran novedad: un parque público en la zona circundante al nuevo edificio…

Pero pasó el tiempo, y el viento se llevó las promesas de los políticos. En los siguientes años, ni se hizo el parque ni mejoró lo necesario el barrio de los Caídos.
Tampoco se construyó ningún pabellón más. En lo alto del cerro se alzó incompleta para siempre la octava parte de aquel proyecto magnífico. Otro sueño en la cumbre que se hizo realidad sólo a medias.
Pasó el tiempo, pasó el viento, y un día amaneció sobre el cerro el siglo XXI.
Durante las dos décadas de este siglo y la última del anterior, los arqueólogos han trabajado mucho allí arriba. Cuando se derribó el colegio mayor de la Pontificia, siguieron apareciendo restos valiosos de la antiquísima historia del cerro.
En el lugar donde estuvo el claustro del monasterio de san Vicente, se construyó en 2002 un bonito museo que ha permanecido prácticamente cerrado año tras año. ¿Otro de esos proyectos en lo alto del cerro que se hacen realidad a medias…?
Puede que esta vez no. Dicen que el museo abrirá por fin de par en par sus puertas. Albergará la historia de la Salamanca desaparecida.
Como en los años cincuenta, vuelve hoy la idea del parque público en la falda del cerro. Un parque desde donde observar los restos arqueológicos y las preciosas vistas de la ciudad.

¿Qué pensaría uno de aquellos primeros pobladores de la edad de Hierro, si hiciera un viaje en el tiempo hasta aquí, y viera hoy cómo tenemos su hogar? Seguro le extrañarían las escaleras y rampas que dan accesibilidad a su cerro inaccesible. Quizá le enfadaría no encontrar ya su huerto. Puede que pensara que somos gente extraña por meter en vitrinas trozos de un plato que se le cayó un día que andaba con prisas, o por acristalar el pavimento de su casa y el banco corrido de la de los vecinos.
Pero es que este museo, estos restos arqueológicos en vitrinas, son nuestra forma de hacer un hoyo en el suelo, delimitarlo con piedras, y meter dentro trocitos del pasado para que no desaparezcan. Para que no todo se lo lleve el viento.
Puede que perdamos así un cerro medio silvestre. Puede que el nuevo parque arqueológico, con sus jardines, sus farolas, sus rampas y sus escaleras, sea una forma de domesticar a un cerro. Pero, ¿y qué? Somos así. Poco silvestres. Y éste es nuestro tiempo. Ha tocado hacer reforma y sustituir lo viejo por lo nuevo. Como hicieron ellos en aquel primer poblado, echando suelo nuevo sobre el viejo y tapando recubrimientos antiguos con nuevos. El presente sobre los cimientos del pasado, pero guardando y respetando la memoria de los ancestros.
Pasará el tiempo y el viento, y quién sabe qué le depararán los próximos siglos al cerro de san Vicente. Eso nosotros ya no lo veremos.
Pero ahora estamos aquí. Podremos subir por una escalera con pasamanos a lo alto del cerro, sentarnos en un banco a la luz de una farola, entre restos arqueológicos de un pueblo muy antiguo. Podremos desde allí mirar a las estrellas y pensar en cuánto cambia todo para que todo siga igual.
Podremos recordar que una vez se construyó allí un claustro que fue maravilloso sólo a medias. Que hubo un monasterio hermoso que acabó de fortín de una guerra. Allí arriba, en el teso de san Vicente, será más difícil olvidar que, desde siempre, el lugar perfecto para vivir es la cima de un cerro, donde los sueños puedan volar muy alto aunque se hagan realidad solo a medias.
Crónica de una visita
Luis Casas se ha ido a explorar el Cerro de san Vicente y me ha hecho llegar unas páginas de su cuaderno mágico. Ha dibujado una crónica preciosa de su visita. ¡Muchas gracias, Luís, por compartirlo con todos nosotros!



Bibliografía
- “La aldea del Hierro Inicial del Cerro de San Vicente (Salamanca, España): Resultados de las excavaciones”. Antonio BLANCO-GONZÁLEZ, Carlos MACARRO ALCALDE y Cristina ALARIO GARCÍA. MUNIBE Antropologia-Arkeologia nº 68 217-236 DONOSTIA 2017 http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa.2017.68.15.pdf
- «Cuarteles y hospitales militares», por don Enrique GARCÍA CATALÁN, profesor doctor de la Universidad de Salamanca en Revista de Historia Militar Año LX 2016 Núm. 120. https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/h/rhm-120.pd
- «El monasterio benedictino de San Vicente de Salamanca. Un estado de la cuestión» Ernesto ZARAGOZA Y PASCUAL en UNIVERSIDADES HISPÁNICAS: COLEGIOS Y CONVENTOS UNIVERSITARIOS EN LA EDAD MODERNA (I) MISCELÁNEA ALFONSO IX, 2008 https://eusal.es/eusal/catalog/download/978-84-9012-266-2/5015/3898-1?
- Historia de la ciudad de Salamanca / que escribió Bernardo Dorado ; aumentada, correjida [sic] y continuada hasta nuestros dias por Manuel Barco Lopez y Ramon Giron https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7180
- Salamanca y sus alrededores su pasado, su presente y su futuro / por el presbítero Eleuterío Toribio Andrés. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=712
- El Adelanto : Diario político de Salamanca: Año 66 Número 20012 – 19 mayo 1949 https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000970397&posicion=6&presentacion=pagina
- El Adelanto : Diario político de Salamanca: Año 67 Número 20240 – 9 febrero 1950 https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000969769&posicion=7&presentacion=pagina
- El Adelanto : Diario político de Salamanca: Año XL Número 12401 – 1924 Octubre 25 https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000350493&posicion=2&presentacion=pagina
- El Adelanto : Diario político de Salamanca: Año 67 Número 20462 – 26 octubre 1950 https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000969990&posicion=3&presentacion=pagina
- El Adelanto : Diario político de Salamanca: Año 66 Número 20012 – 19 mayo 1949. https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000970397&presentacion=pagina&posicion=6®istrardownload=0
Puede que también te interese
Entre todos lo secaron y él solito se murió: el cedro de la plaza de los Bandos
Estos días hemos asistido con tristeza y enfado a la tala de los árboles en la plaza del Oeste. Desde el Ayuntamiento nos explican que estaban...
Historia de las ferias de Salamanca. Diversiones de nuestros bisabuelos
Llegan otro año más las ferias de septiembre. El circo, el tiovivo, la noria, la casa del terror regresan a la Aldehuela que otra vez huele a...
Tormenta histórica en Salamanca
La vida está llena de tormentas. A veces vamos viendo cómo se avecinan, pero en ocasiones explota el trueno en medio de un último rayo de sol. El 27...

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida
Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso
En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea
El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque
Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador
Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta
El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom
Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

La grieta
Hace doce meses una grieta partió por la mitad el jardín. La tierra se abrió en dos y emergió de la nada una sima profunda.

Noche de fantasmas
Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca
El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse
Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Vidas marcianas
Mi vecina Noa, la del octavo izquierda, se marcha de misión a Marte. Me lo acaba de decir en el ascensor Adrián, el del ático.

Diario de la niña chica: los reyes magos
Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire
Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Diario de la niña chica: el niño del barco hundido
Hoy he visto en la televisión a un niño que ha estado a punto de morirse del todo en un barco que navegaba muy cerca de la isla del Giglio..

Valentina está decidida a matarse
El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar
Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás
Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

La nube
Hace ocho días tomé la decisión de salvar nuestros moribundos vídeos VHS. He ido a buscar el resultado a la tienda de fotografía. Los vídeos familiares caben en una memoria USB.

Diario de la niña chica: soy mala
Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana
El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós
Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

Apocalipsis zombi
Limpiar la habitación propia entraña peligros tan grandes, que solo los más valientes guerreros se atreven a dar un paso al frente y a adentrarse en la zona.

La menguante luz de un cuarto de luna
La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla
Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere







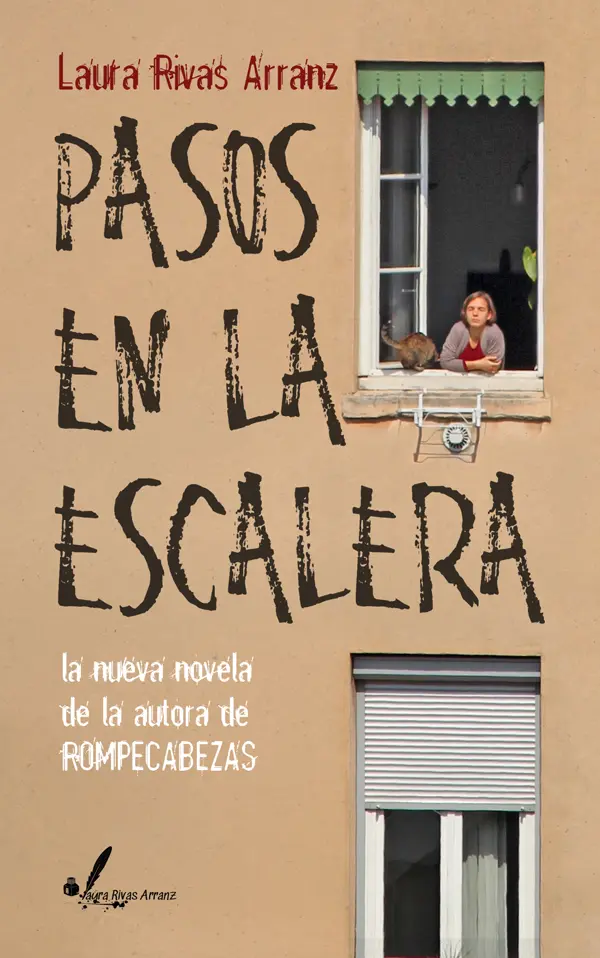



Maravilloso resumen y aunque resumida la Historia está escrito con mucha sensibilidad , sentido y conocimiento. A mí me emociona mucho leer su texto. Sólo me queda agradecer que lo escribiese y más que lo publicase.
También los enlaces para «saber más».
Un saludo muy afectuoso
Hola, Mercedes. ¡Muchas gracias! Te agradezco mucho que lo hayas leído y me hace mucha ilusión que lo hayas disfrutado. Mil gracias por contármelo 💗