—¿Subimos a una barca?
Le respondo que me pido los remos, o uno de los remos si es que también él quiere remar. Quiere.
Redoblan los zapatos sobre el embarcadero breve de maderas viejas. Entre tablón y tablón asoma el río. Él camina ya firme sobre la barca. Yo, con medio cuerpo aún en tierra, ausculto a través de la suela del zapato la agitación del río bajo la popa.
No sé flotar. Si volcáramos, ¿sabría él desenredarme del río?
Me sonríe, y le sorprendo un destello color agua dentro de los ojos.
Me agarro a un remo y se lo clavo con fuerza al río. El agua nos empuja lejos. Volvemos a clavarle los remos, y el río nos despide hacia lo más hondo. Las orillas se nos alejan. Los árboles agitan las ramas; donde no tienen hojas se les ven garras.
El perro del propietario de las barcas nos ladra persiguiéndonos por la orilla. Nos reímos del perro, hasta que salta al río. Tiene orejas de lobo, ojos de lobo, boca de lobo, dientes de lobo. Dejamos de remar. El propietario de las barcas está agitando los brazos ahogado de gritos. No entendemos lo que nos dice.
—Yo conocí a un perro dogo una vez. —no sé por qué empiezo a contar esta historia…
Él me pregunta que si era amistoso. Respondo sin dejar de mirar al perro del propietario de las barcas:
—Conmigo no. Me gruñía. Un gruñido largo y muy injusto porque yo sólo quería darle galletas. Me daba miedo. No era exactamente un dogo. Yo creo que era un cruce con otro perro. No sé. Entiendo poco de perros. Sólo movía el rabo cuando veía a mi tía, que también me daba un poco de miedo. O cuando veía a mi padre, que algo de miedo también me daba. A ellos dos nunca les gruñía…
—Pues a este perro tampoco le caes bien —se ríe —. ¿Qué demonios grita el tipo de las barcas? Yo juraría que ha dicho algo de: “loco”, “perro” y “cuidado”.
El perro sigue nadando hacia a nosotros.
—¿Cuidado con el perro loco, cuidado, locos, con el perro…?
—Rema…
Le hago caso porque el perro tiene pinta de estar más loco que nosotros. De vez en cuando miramos atrás para comprobar que el bulto negro lejano no vuelve a transformarse en perro lobo a escasos metros de la barca.
Atentos al perro hemos descuidado al río. La corriente nos arrastra.
—¡Rema hacia la orilla!
Lo he dicho gritando porque si volcamos moriré. Y no quiero morir.
El río nos arrebata los remos a la vez.
—¡He perdido el remo!
Yo no digo nada, pero el río me ha golpeado el brazo con el remo antes de quitármelo.
El río entra y sale de nuestra barca, nos empuja a bandazos, y nosotros se lo permitimos porque no sabemos que más hacer.
—¡Sujétate con las dos manos!
No le cuento que me duele mucho el brazo y que sólo puedo agarrarme a la barca con una mano, porque desde hace tiempo mis problemas prefiero aguantarlos sola. Y porque si lo digo en alto el dolor del brazo crecerá.
Encallamos de repente.
—¿Estás bien?
Le digo que sí. Él también está bien. Para llegar a tierra hay que saltar por la borda y caminar por el río. Caminamos. Hasta donde nos alcanza la vista la tierra firme está habitada por chopos, sauces y hierbajos. No sabemos dónde estamos.
Me acuerdo de mi móvil. Lo saco del bolsillo del pantalón. Está apagado. Una parte del río chapotea en su interior.
Los dos coincidimos en que si caminamos río arriba volveremos a casa.
Nos complican el ascenso los árboles que nos salen al camino, y el agua del río prendida de nuestras ropas; tenemos que alejarnos de la orilla.
—Una casa…
Miro en la dirección que me indica. Una casa de paredes blancas y tejas marrón chocolate crece entre los árboles según nos aproximamos.
Llamamos a una puerta sin timbre de madera gruesa, vieja y gris.
Volvemos a llamar.
Llamamos otra vez.
Una mujer con la permanente color castaño como la de mi tía muerta abre la mitad superior de la puerta. Se asoma a la parte inferior como a un balcón. Le contamos lo que nos ha pasado. Ella nos cuenta que estamos en el bosque.
—¿En qué bosque?
—Pues ahora en mi parte del bosque
—¿Y este bosque está lejos de la ciudad?
—Esta parte del bosque sí. Muy lejos.
A nuestra solicitud de un teléfono responde que desde hace tiempo no dispone de teléfono.
Los tres guardamos silencio.
La mujer lo rompe para advertirnos que tiene una escopeta de caza de su difunto marido y que le enseñó a usarla. Añade que podemos entrar en su casa, secarnos, comer algo y dormir en el establo.
Los árboles, la hierba, la permanente castaña como la de mi tía muerta, él y yo estamos oscureciendo. Un aullido de perro lobo resuena en la zona del río.
Aceptamos la invitación.
La mujer me entrega unos faldones negros y una camisa blanca con pinta de última moda de principios del siglo XX.
—Te quedará un poco amplia porque estás flaca. Pero te servirá.
A él le entrega una camisa y un pantalón rayados y grises.
—Te va a quedar pequeño. Pero salvo que no te importe ponerte una de mis faldas tendrás que conformarte con esto. Mi difunto era bajo y delgaducho.
Cuelga nuestras ropas frente a la chimenea, y abre una alacena de la cocina.
—Antes de cenar, ¿me haríais el favor de rellenarme estos impresos? No se me dan bien los papeles.
Nos entrega lo que parece la caja de unas botas con un par de impresos sobre la tapa.
Echo un vistazo al primer impreso. Es del Ministerio de Medio Ambiente y pone algo relacionado con la tala de árboles.
—Señora, ¿cómo vamos a rellenarle nosotros los impresos?. Esto empieza a parecer muy extraño. Sólo necesitamos un teléfono. No hemos venido aquí a resolverle sus papeleos. Tenemos una vida a la que volver. Y deberíamos volver ya.
Lo ha dicho malhumorado.
—Yo tampoco me he levantado hoy de la cama para buscaros ropa limpia y seca. ni para dejaros dormir bajo techo, ni para daros de cenar. Y también tengo una vida, pero aquí estoy pelando cebollas y dispuesta a haceros un guiso.
En silencio deposito la caja y los impresos sobre la mesa. Es una mesa de madera antigua. Calculo que unos ocho comensales podrían distribuírsela a sus anchas.
Debo de haber forzado el trozo de músculo magullado en el río, y se me debe de haber escapado una queja, porque la mujer está a mi lado, me ha remangado su camisa anticuada y al examinarme el brazo me ha raspado la cara con la permanente castaña como la de mi tía muerta. Sabe hacer un emplasto con ortigas y tomillos que me bajará la inflamación durante la noche si no muevo mucho el brazo. Desaparece por el pasillo. Quedamos en silencio. Reaparece con un pañolón blanco infestado de paramecios negros. Me lo cruza como si me impusiera una banda, lo anuda sobre el hombro izquierdo, y me coloca el brazo dentro de esa especie de hamaca para brazos en que ha convertido el pañolón de paramecios. Enseguida la inmovilidad me alivia. En deuda con ella me siento a la mesa. Él me mira malhumorado.
—Vamos. Qué nos cuesta…
Se sienta a mi lado y empezamos por el primer impreso.
—¿Es usted persona física o jurídica?
Se lo he preguntado para rellenar la primera casilla, y con la misma suavidad con la que ella me ha colgado el brazo de su pañolón de paramecios.
Ha empezado a machacar pedacitos de ajo en el interior de un mortero de madera. Me gusta el olor a ajo. Lo aspiro otra vez. Pero la permanente castaña como la de mi tía muerta rebozada en vapores de ajo de repente me inquieta. Me inclino un poco hacia él para contárselo sin que la mujer nos vea:
—Huele a ajo.
Y después me he callado porque no sé explicarme más. Él no me ha entendido.
Cuando termina de machar, la mujer nos mira.
Yo insisto:
—¿Persona física o jurídica?
—Soy buena persona. Quitando los dos años que no dirigí la palabra a mi padre, y los tres meses de joven que pasé en la cama haciendo a todos la vida imposible porque me daba igual vivir que morir. No me atormentéis. Los datos los tenéis que buscar en esa caja de botas. Me las compré la primera vez que fui al teatro. Entonces todavía me gustaba el tacón alto. Dentro de la caja están todos los papeles importantes. Los de mi padre y los de mi difunto. Los demás papeles están en el cuarto de atrás. No tuvimos más remedio que ponerlos allí porque lo van invadiendo todo. Mi difunto apenas entraba en esa habitación, pero se pasaba el día revolviendo en la caja de mis botas. Así que dentro de esa caja debe estar todo lo necesario para rellenar los impresos.
—Pero oiga, es que nosotros no sabemos ni de qué van estos papeles. Si no nos orienta un poco más, va a ser muy complicado.
Lo ha vuelto a decir malhumorado.
—Ya sé que es complicado.
La mujer carraspea. Después la voz no le sale tan oscura:
—Una vez puse mi nombre en uno de esos impresos. En el recuadro siguiente, el espacio para escribir el municipio, era solo de tres casillas y yo tenía siete letras.
Se ha reído.
—Como me sabe mal perder, seguí intentándolo. A continuación me pedían los números de un polígono. De los polígonos sé lo que pudieron contarme las monjas del colegio antes de una mañana de sábado; entonces también íbamos al colegio los sábados. Ese sábado por la mañana llegué a casa y mi padre me preguntó: ¿Tú de dónde vienes?
Ha agravado el tono de voz; yo creo que para parodiar la autoridad de su padre.
—Del colegio, ¿de dónde cree usted que voy a venir, padre?
Ha adelgazado el tono de voz, y ha partido de malos modos por la mitad una cebolla.
—Y ¿para qué vas a seguir tú yendo al colegio?
Aunque la frase es del padre ella la ha dicho con su voz.
—Y después de ese sábado por la mañana ya no volví más. Allí se quedaron la madre Mercedes y su costura, la madre Margarita y su latín, la madre Josefina y sus fichas de ungulados, arácnidos, artrópodos, moluscos… Allí se quedó Luisina que siempre jugaba a lo que decía yo. Y Julita que siempre lloraba por todo. Me dediqué a ayudar a mi madre en la lechería y en casa. En fin…; que como sé tan poco de polígonos me entró dolor de cabeza y guardé el impreso en la caja de las botas. Luego me enteré de que mi parcela del bosque, ellos la llaman por un puñado de números, y que forma parte de un polígono, que también han bautizado con números. Nunca he sabido cuales. Pero seguro que si miráis entre los papeles de la caja encontráis los números. Yo no lo he hecho porque una vez metí las manos en la caja de las botas y me desorienté tanto, que tardé semanas en recordar que mis padres estaban muertos, que mis hermanos habían muerto, y que mi difunto estaba muerto. Me encontraron llorando, pidiendo a gritos que me sacaran las manos de la caja. Desde entonces no puedo quitarme del corazón el presentimiento de que esos papeles están embrujados… A lo mejor por eso mi padre, mis hermanos y también mi difunto, hasta el día de su muerte tuvieron el mismo empeño: mantenerme desinformada, bien lejos de los papeles. Esos papeles eran cosa de hombres. A lo mejor porque nos protegían de ellos; a mí y también a mi madre; que en paz descanse…
Nos mira.
—Pensáis que soy una chiflada…
—Los papeles no están embrujados.
Se lo he dicho abriendo la caja de las botas y metiendo dentro las manos.
—Usted no debería temer a unos impresos.
Por un momento, contemplo el interior de la caja de las botas.
La mujer se ahueca el lado derecho de la permanente castaña como la de mi tía muerta. Me observa. También él me mira. Los dos esperan que responda a alguna pregunta que no debo de haber escuchado.
—Sí…
Lo he dicho porque soy respondona y porque he intuido que pegaba bien. Él se ha removido en la silla a mi lado y me ha mirado molesto.
—Pues a diferencia de ella y a riesgo de parecer egoísta, yo no estoy dispuesto a dedicar mi tiempo a rellenar sus impresos, señora. Contrate usted un gestor.
La mujer se ha limpiado las manos a un trapo de cocina que pone “domingo” antes de volver a hablar:
—Como quieras. Ella puede quedarse a dormir. Tú ya me estás devolviendo la ropa de mi difunto y buscándote un hostal en mitad del bosque para pasar la noche.
No nos hemos ido. Por la ventana se ve una hoja negra con aspecto de murciélago colgada de una rama huesuda también negra. El bosque nos viene grande…
Aceptamos resolver los papeleos de la mujer.
Ella asiente agitando alegre la permanente castaña como la de mi tía muerta, y nos promete que por la mañana nos enseñará el camino de vuelta…
Hundo la mano en la caja de las botas con el presentimiento raro de habernos caído en lo más profundo de una trampa. Pero el olor a guiso casero se extiende por la habitación, y me tranquiliza…
*Imagen: Myriams-Fotos, pixabay
Últimos cuentos
Si quieres leer más historias, aquí hay más cuentos:

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida
Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso
En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea
El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque
Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador
Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta
El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom
Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

Noche de fantasmas
Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca
El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse
Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Diario de la niña chica: los reyes magos
Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire
Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Valentina está decidida a matarse
El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar
Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás
Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

Diario de la niña chica: soy mala
Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana
El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós
Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

La menguante luz de un cuarto de luna
La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla
Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere




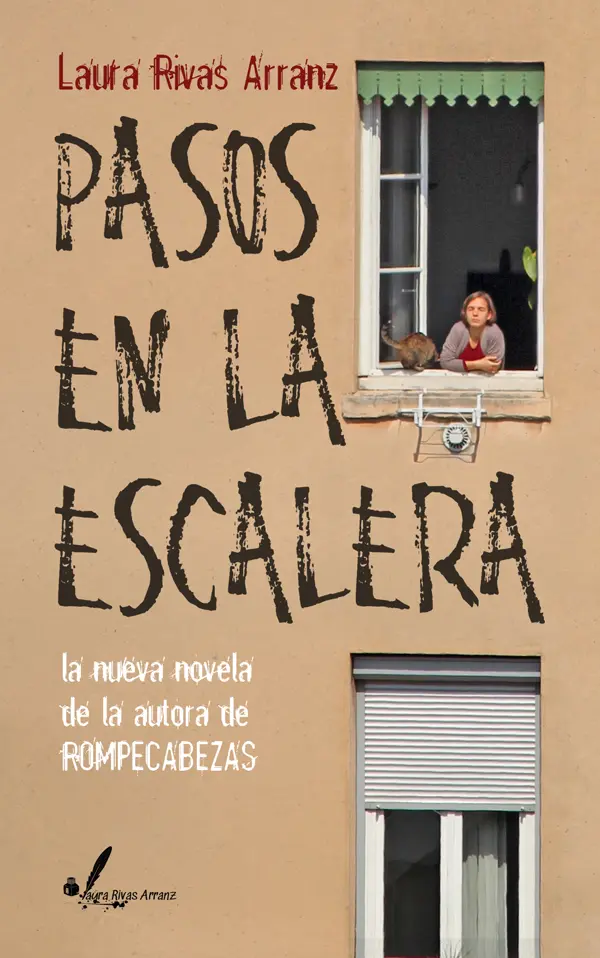



Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…
Cada cual tiene sus propios fantasmas.
Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…
Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴
De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…
Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…
Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…
Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…