En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los escucho desplazarse y respirar. La bombilla led de cuatro coma nueve vatios los espanta. Por eso busco a tientas el interruptor de la lámpara en la mesilla y lo pulso con decisión.
—¿Por qué venís tanto? —les digo, aunque sé que ya no pueden oírme porque se han ido despavoridos.
Respiro hondo observando la pantalla del despertador. Es la hora del insomnio en mi apartamento, en la tranquila madrugada de un barrio peligroso, a las afueras de una ciudad competitiva y traidora.
Salgo de la cama. Me refugio en un jersey sintético muy eficaz contra el frío de las noches complicadas.
El sobre con un anónimo en su interior, que alguien deslizó por debajo de mi puerta, sigue encima de la mesa de la cocina.
—No va a desaparecer, Dios mío, no va a desaparecer —se lo he dicho en voz baja a los muebles y a la encimera, para que nadie más lo escuche.
Oigo de pronto cómo llora Trudi al otro lado de la pared. Trudi, no llores, ya verás como todo sale bien, pienso. Pero no le digo nada, para que mi vecina de enfrente no note que he vuelto a escuchar cómo llora. Mañana por la mañana las dos sonreiremos otra vez:
—Buenos días, Ingrid.
—Buenos días, Trudi.
Bajaremos juntas la escalera hablando de algo que nos haga reír y nos marcharemos luego con la sonrisa puesta en direcciones opuestas, a enfrentarnos con esta ciudad competitiva y traidora, defendiendo nuestras sonrisas.
Para releer el anónimo no necesito sacarlo del sobre: “Tú no”. Eso pone. Reconozco bien la caligrafía: vencida a la derecha, apretujada y tacaña, decidida a excluirme ahorrando el mayor número posible de milímetros de papel, despilfarrando sin embargo presión con tal contundencia que al reverso de la hoja la humillación adquiere tres dimensiones. Tú no, tú no, tú no…, todos los demás sí, pero tú no…
Hago una bola con el sobre, lo tiro por el desagüe y conecto el desintegrador de basura. La maquinaria descompone el desprecio con tanto alboroto que hasta Trudi deja de llorar. Lamento el escándalo, pero no digo ni media palabra de disculpa a Trudi y me dan igual los demás vecinos a los que haya podido despertar.
Contemplo el resplandor verde que late en la esquina donde el aparador. El proyector de hologramas siempre me impresiona un poco cuando me da luz verde para empezar a proyectar. Me voy acercando sin prisas, echando las cuentas al tiempo que llevo conviviendo con ese cacharro.
Veintidós meses y diez días, qué barbaridad. Pero cómo es posible que me dejara asustar tanto por este barrio, que haya llegado al extremo de comprarme un simulador de personas para proyectarlas en las ventanas. “Cien por cien eficaz contra violadores y ladrones” —según el anuncio— . “Hágales creer que hay mucha gente en su casa y llévese un kit de alarma incluido”. Hágales creer, hágales creer, hágales creer…
Cuando tengo el aparato a mi alcance vacilo unos segundos, pero me decido y lo derribo de su base de carga con una patada. Un nuevo escándalo inunda la cocina. El proyector se ha partido en dos. ¡Bien!, pienso con expresión vengativa.
Oigo a Trudi dar cuatro golpecitos en la pared: toc, toc, toc, toc.
—¿Ingrid…? ¿Estás bien?
Dos preguntas que han atravesado el tabique sin dificultad.
Imagino a Trudi con el teléfono de emergencias en una mano, el bate de béisbol en la otra, decidida a entrar en mi casa a defenderme. Me apresuro a tranquilizarla y me acerco a la pared.
—Estoy muy bien, gracias. Lamento muchísimo haberte asustado con tanto ruido. Oye, ¿sabes lo que acabo de hacer? Madre mía, ni te lo imaginas. He pateado el proyector de hologramas, ya sabes, el del tío que levantaba pesas, la tía que bailaba, la pareja que comía conversando sin cesar. Cuatrocientos cincuenta pavos a la basura. Pero es que no soportaba más a ninguno de esos flotando por aquí con su perfección.
Oigo a Trudi reír.. Definitivamente ya no llora.
—¿Tú cómo éstas, Trudi?
—¿Yo…? Perfectamente.
Qué mentirosa es. Siempre haciéndose la fuerte. Lo pienso casi a punto de sonreír pero sin llegar a lograrlo, porque aunque el anónimo esté desintegrado, fuera ya de mi mundo, se me aparece justo delante, entre la pared y yo: “Tú no”. Yo no, yo no, yo no… Respiro con profundidad.
—¿Sabes qué, Trudi?
Se lo he preguntado en un volumen de voz mucho más elevado de lo apropiado a una madrugada tranquila como ésta, no vaya a ser que la decisión que acabo de tomar se me ahogue en la pared. Vuelvo a respirar hondo y se lo cuento:
—Que me da igual el anónimo y todo. Me da igual esta ciudad competitiva y traidora. Estoy harta de hologramas, de tener miedo y de mantener la compostura. Hasta las narices de dar el perfil que requieren los demás. Que piensen lo que quieran. Me dan igual. No tengo que demostrar nada. ¿A que no?
Trudi guarda silencio unos segundos. Oigo como deja el bate de béisbol en el suelo y lo apoya contra la pared.
—No. No tienes que demostrar nada. Ninguna de nosotras tenemos que hacerlo.
Las dos nos quedamos en silencio, disfrutando durante unos minutos la tranquilidad de la madrugada.
—Oye, Creo que por fin me está viniendo el sueño. Voy a ver si duermo un poco.
—Hasta mañana, Trudi.
Vuelvo al dormitorio yo también. Me atrevo a salir del jersey de las noches complicadas y me zambullo en la cama. Apago la luz.
Los fantasmas regresan a la penumbra del cuarto. Los oigo removerse cerca del armario.
—¿Por qué venís tanto? —les digo sin abrir los ojos. Pero enseguida me callo y decido dejarlos en paz. Tal vez lo más inteligente que se pueda hacer con tus fantasmas sea aceptarlos y empezar a convivir.
*Fotografía: cottonbro studio, pexels
Si quieres saber más de Ingrid:
Órbita marciana

El año del transbordador

Últimos cuentos
Si quieres leer más historias, aquí hay más cuentos:

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida
Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso
En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea
El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque
Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador
Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta
El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom
Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

Noche de fantasmas
Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca
El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse
Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Diario de la niña chica: los reyes magos
Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire
Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Valentina está decidida a matarse
El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar
Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás
Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

Diario de la niña chica: soy mala
Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana
El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós
Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

La menguante luz de un cuarto de luna
La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla
Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere



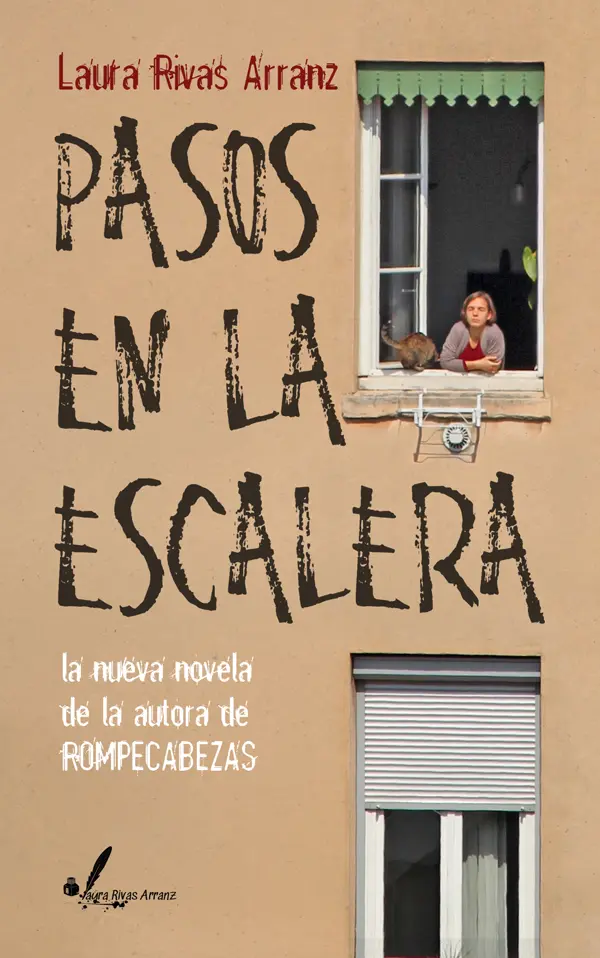



Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…
Cada cual tiene sus propios fantasmas.
Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…
Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴
De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…
Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…
Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…
Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…