Cuando el mundo conoció a Andrea, la protagonista de la novela Nada de Carmen Laforet, corría el año 1945. España estaba inmersa en la posguerra, rodeada de una guerra mundial que aún no había acabado, y vivía los primeros años de un franquismo que duraría décadas. Eran tiempos oscuros que, hasta cierto punto, no tienen ya tanto que ver con nuestros tiempos, aunque todas las épocas tienen su oscuridad.
La primera vez que entré en el piso de la calle Aribau de la mano de Andrea fue a finales de los años ochenta. Yo era un poco más pequeña que Andrea, tenía sueños parecidos a los suyos y me sentía tan desorientada, tan perpleja y tan bicho raro como ella.
Aquella lectura de Nada fue voluntaria. En esa época, la novela de Carmen Laforet no era lectura obligatoria del Bachillerato. Llegó a mis manos por el mismo conducto por el que me llegaron tantos libros; por recomendación de mi madre.
—Esta novela te va a gustar, ya verás.
Y me hice amiga de Andrea. Los acontecimientos a su alrededor supongo que me confundían tanto como a la protagonista, no recuerdo mucho mis impresiones, salvo que me gustó.
Lo que sí recuerdo bien es que al estudiar la lección sobre la novela de los años cuarenta y cincuenta, en mi libro de Literatura de C.O.U, leí con asombro las cuatro líneas que dedicaban a la novela de Laforet. Me sorprendió mucho que aquella historia, que a mí me había gustado tanto, describiera en realidad el desarraigo, las penurias, la deriva existencial de una posguerra que a mí me quedaba muy lejos.
Yo había leído Nada sin pensar en la Historia de España ni en Franco ni en la posguerra ni en la burguesía ni en los trabajadores. A mí me había encantado Nada porque Andrea me comprendía de tal modo que parecía amiga mía. Me estaba hablando a mí de mis problemas. De las ilusiones de empezar algo nuevo, de no tener amigos en clase, de sentir que no llevas la ropa adecuada, del fastidio de tener que acompañar a tu tía en un paseo, de la extrañeza que producen los comportamientos de los adultos, de la rebeldía a su control, de la confusión de sentimientos y de lo volubles que son, de los olores de la calle que empujan a la libertad.
Al mismo tiempo que me contaba mi historia, Andrea me dejaba asomar a lo que ella empezaba a intuir. Que hacerse mayor no es la panacea, que el primer beso puede ser repugnante, que el amor no es lo que más une a las parejas, que la decepción está a la vuelta de la esquina, que los monstruos existen y lo peor es que tienen pinta de personas, incluso sensibles y violinistas. Que cada día de tu vida es una lucha contra todo y contra todos para intentar ser lo más libre posible. Todo esto seguramente me lo dejó intuir también a mí Andrea en mi primera lectura de su novela, aunque entonces yo no supiera ponerlo en palabras.
Estos días he vuelto a releer Nada. Desde aquella primera lectura han transcurrido los años. Hemos cambiado de siglo. Ahora, que tengo edad de sobra para ser madre de Ándrea, al abrir el libro de Carmen Laforet ya no es posible sustraerme a su contexto histórico. Ya no puedo leer Nada sin pensar en la trascendencia de su carga explosiva. En cómo la joven escritora va destruyendo uno a uno los mitos, sobre todo femeninos, con los que la dictadura franquista doraba la píldora a los ciudadanos. Las mujeres adultas de Nada no obtienen las felicidades prometidas del matrimonio, ni encuentran su realización personal en la maternidad ni en la vida doméstica. La miseria campa a sus anchas por el flamante régimen del general Franco.
Sin embargo, la censura franquista no formuló la menor objeción a la novela de Carmen Laforet:
Novela insulsa, sin estilo ni valor literario alguno. Se reduce a describir cómo pasó un año en Barcelona en casa de sus tíos una chica universitaria, sin peripecias de relieve. Creo que no hay inconveniente en su publicación.
El censor no encontró inconveniente en publicarla porque cayó en la trampa de la joven escritora. Uno de los grandes valores literarios de Nada es que su protagonista no juzga, no opina, sólo va haciendo inventario de los hechos que suceden a su alrededor, con la misma perplejidad con la que cualquier adolescente mira su entorno. El censor debió de estar muy de acuerdo con el final de Nada. De las experiencias vividas por Andrea el españolito no va a llevarse nada. Así lo creyó el censor entonces…
Es verdad todo lo que decía mi libro de texto del Bachillerato. Nada muestra la decadencia de la posguerra, su corrupción, cómo la vida iba a peor, cómo se incorporaban a la pobreza clases anteriormente pudientes. Se extendía la miseria en España. Crecían tanto las diferencias entre ricos y pobres, que la casa de Andrea y la de Ena parecían pertenecer a universos diferentes separados por distancias galácticas, aunque las dos chicas vivieran cerca y pasaran la mañana muy juntas compartiendo mesa en la universidad.
Por desgracia hoy no podemos decir que nos hayamos librado de la pobreza. También hoy, a pesar de todo, a pesar del estado de bienestar que no alcanza a todos, habrá lectores, algunos jóvenes y estudiantes como Andrea, que se reconocerán terriblemente en el hambre salvaje de la protagonista. Ahí tenemos las colas del hambre en los telediarios que todos vemos a la hora de comer…
Pero aunque aquel retrato social aún encuentre ecos en nuestra época, no es esta plasmación de la miserable realidad socio política del tiempo en el que Nada se escribió lo que hace de la novela una obra grandísima e inmortal.
Nada es un clásico de nuestra literatura, de la literatura universal, porque tiene la asombrosa capacidad de seguir contándonos nuestra vida por más años que pasen. Generaciones después de la escritora, la novela está llena de actualidad.
Los lectores que hoy y mañana se adentren en esta novela seguirán reconociéndose en Andrea, en sus sueños y en sus decepciones. Por más años que pasen, los lectores de Nada seguirán sumergiéndose en la vida vibrante que Carmen Laforet supo insuflar a su novela.
Porque ese viaje que emprende Andrea, desde la ilusión luminosa adolescente hasta la polvorienta realidad adulta, lo seguimos recorriendo todos. Y porque aún así, una chispa de ilusión sigue animándonos —o debería— cada vez que hacemos la maleta sabiendo que es hora de empezar de nuevo.
Cuando Andrea se marcha de nuestras vidas y de esa casa de la calle Aribau, el lector joven no puede evitar decir:
—Bien hecho, Andrea, ahora sí vas a ser libre, mucha suerte, amiga. Creo que te irá bien.
El lector más maduro sospecha sin embargo que ese cariño que Andrea siente por su cuñada Gloria pesará; que la loca de la abuelita, que se quitaba de comer para dárselo a Andrea, también pesará; que las ataduras con la calle Aribau no van a desaparecer por mucha tierra de por medio que ponga Andrea. Pero aún así, tampoco los lectores adultos podemos evitar cerrar el libro sin decir:
—Mucha suerte, amiga. Creo que te irá bien.
De eso están hechos todos los nuevos comienzos, de esperanza. Esto es lo primero que mete Andrea en la maleta antes de marcharse. A pesar de estar casi segura de que:
unos seres nacen para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel de espectadora. Imposible salirme de él. Imposible libertarme.
A pesar de ello, a pesar de toda la oscuridad, de toda la decepción y hasta el horror que ha experimentado Andrea, lo primero que la maravillosa adolescente de Laforet mete en su maleta son la esperanza y los sueños. Exactamente eso que todos nosotros deberíamos tratar de conservar cada vez que nos toca hacer borrón, maleta y volver a empezar. Y creíamos que Andrea no se llevaba nada.
*Fotografía: portal de archivos españoles PARES del Ministerio de Cultura
Te puede interesar
Carmen Laforet vista por la prensa de su época
La isla y los demonios, la revolución feminista de Carmen Laforet.
Nada de Carmen Laforet en el siglo XXI
Cuando el mundo conoció a Andrea, la protagonista de la novela Nada de Carmen Laforet, corría el año 1945. España estaba inmersa en la posguerra, rodeada de una guerra mundial que aún no había acabado, y vivía los primeros años de un franquismo que duraría décadas. Eran tiempos oscuros que, hasta cierto punto, no tienen ya tanto que ver con nuestros tiempos, aunque todas las épocas tienen su oscuridad.
Carmen Laforet vista por la prensa de su época
La joven escritora —tenía en el momento del suceso veintitrés años— se colocó a la cabeza de los novelistas españoles contemporáneos.
La isla y los demonios, la revolución feminista de Carmen Laforet.
La isla y los demonios narra el despertar de una niña a la vida adulta. Ese mundo lleno de convenciones represivas, hipocresía, machismo. El mundo donde los sueños no se hacen realidad y las personas nunca son lo que aparentan. La protagonista, Marta Camino, no se limita a ser testigo perplejo —como lo es Andrea en Nada— de los comportamientos miserables que la rodean, si no que los desenmascara, los condena y hasta los protagoniza, porque Marta también se ve arrastrada por los demonios.




Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida
Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso
En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea
El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque
Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador
Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta
El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom
Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

Noche de fantasmas
Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca
El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse
Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Diario de la niña chica: los reyes magos
Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire
Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Valentina está decidida a matarse
El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar
Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás
Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

Diario de la niña chica: soy mala
Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana
El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós
Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

La menguante luz de un cuarto de luna
La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla
Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere




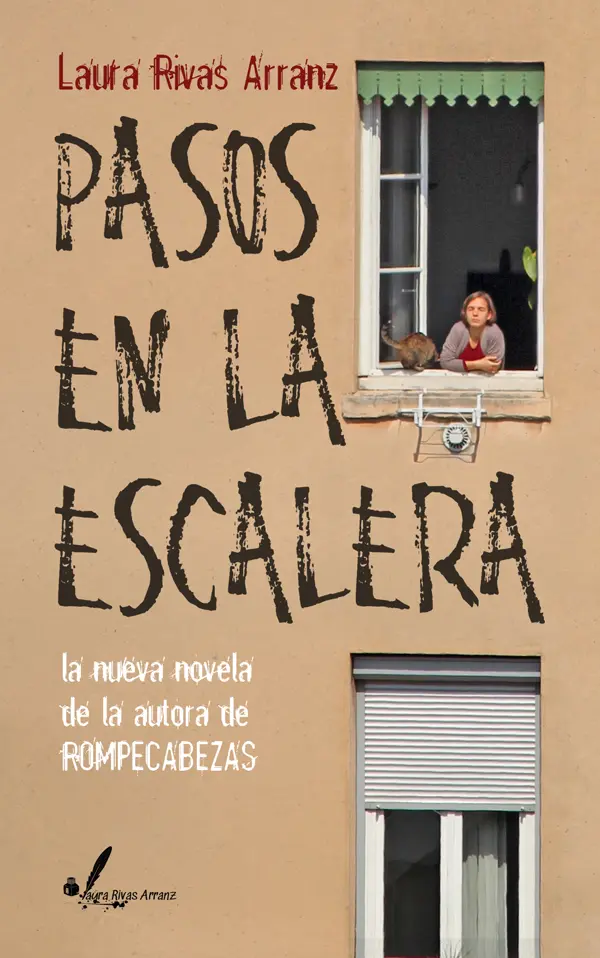



Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…
Cada cual tiene sus propios fantasmas.
Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…
Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴
De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…
Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…
Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…
Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…